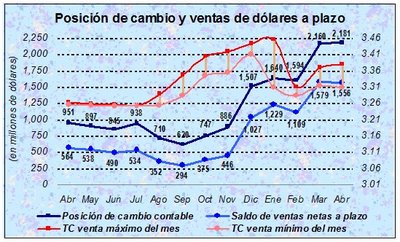¿CUÁNTAS CARAS TIENE REALMENTE EL RIESGO CAMBIARIO?
Las formas en las que el riesgo cambiario afecta al desempeño económico y financiero de los negocios son muchas. En verdad, el riesgo del tipo de cambio tiene muchas más caras que lo que la mayoría de la gente en general cree. Cada una tiene diferentes exposiciones e impactos en el tiempo. Pero empecemos por el principio.
Una definición bastante amplia y estandarizada del riesgo cambiario sería que es aquella pérdida potencial que se puede originar por la impredecible evolución en el tiempo del tipo de cambio, es decir, del precio de una moneda en términos de otra moneda distinta.
Así, en las economías tradicionales grandes, los agentes económicos que inevitablemente enfrentan riesgo cambiario serían aquellos que realizan actividades con el extranjero, por ejemplo, importando o exportando, o aquellos que por su propio crecimiento internacional, tienen, por ejemplo, inversiones en el extranjero.
No obstante, también enfrentan riesgo cambiario aquellos agentes que voluntariamente se exponen al mismo con la finalidad obtener beneficios a partir de las variaciones en el tipo de cambio. Por ejemplo, las casas de cambio enfrentan este riesgo porque son negocios dedicados a obtener beneficios del servicio de compra y venta de divisas.
En cualquier caso, obviamente la pérdida potencial por riesgo cambiario dependerá de la probabilidad de variación del tipo de cambio y de la amplitud de dicha variación en caso que dicha variación efectivamente ocurra. Evidentemente el primer componente no es controlable, pero la magnitud del impacto del segundo sí.
Desde un punto de vista muy general, una caracterización muy simple de las diversas caras del riesgo cambiario que pueden enfrentar los negocios sería la siguiente:
· Enfoque transaccional: Aquel que enfrentan los que exportan sus productos a otros países, por ejemplo, al venderles a plazo en sus propias divisas. Esto evidentemente afectará a la caja, según el tipo de cambio al que finalmente se cobren las cuentas por cobrar. Son de alta visibilidad.
· Enfoque económico: Aquel que se origina al cotizar y después vender en moneda local productos cuyos costos están denominados en otra moneda, lo cual afectará los presupuestos. Tiene en cuenta que el valor de un negocio es el valor presente neto de sus flujos de caja futuros. Tienen visibilidad media.
· Enfoque contable: Aquel que enfrentan los negocios que tienen presencia en varios países, donde los estados financieros de sus filiales luego tienen que ser consolidados con los de la matriz. No afecta a la caja, pero sí afecta a los resultados. Son de visibilidad media.
· Enfoque estratégico: Aquel que se deriva de las devaluaciones imprevistas que pudieran afectar competitivamente al negocio e inclusive hacerle cambiar de rubro para que pueda sobrevivir después de un choque cambiario. Suelen tener casi nula visibilidad, pero afectan a resultados.
No obstante, en economías pequeñas y menos tradicionales, con mercados de capitales y crediticios menos desarrollados, se suele presentar un importante nivel de dolarización o eurización financiera. Esto ocurre porque una proporción importante de su economía mantiene deudas en otras monedas más fuertes, como el dólar o el euro.
La peligrosa práctica de endeudarse en monedas extranjeras se origina en los problemas que se presentan para obtener financiamiento en moneda nacional en mejores condiciones que las que se ofrecen en otras divisas. Así es necesario considerar un enfoque adicional no menos importante:
· Enfoque financiero: Aquel que se origina por mantener pasivos netos en otras monedas, usualmente más fuertes que la moneda en la que se realizan las operaciones del negocio. Tienen poca visibilidad, pero en tiempos de turbulencia cobran crucial importancia y su severidad genera pérdidas catastróficas.
De esta forma, los grandes negocios suelen emplear diferentes técnicas de cobertura, incluyendo la contratación de derivados. Sin embargo, los medianos y pequeños negocios no suelen tener ni el conocimiento ni la capacidad para gestionar dichos riesgos, y mucho menos si se encuentran en países menos desarrollados. ¿Cómo valorar esta vulnerabilidad?
La práctica estándar internacional mide el riesgo cambiario enfrentado por cualquier empresa a partir de su posición de cambio neta, es decir, a partir de la diferencia que existe entre los activos y los pasivos que la empresa tenga en otras divisas. Sin embargo, este procedimiento es correcto si y sólo si se cumplen dos supuestos tácitos que nunca se mencionan.
El primer supuesto básico es que los activos y los pasivos en divisas no son sustitutos muy imperfectos. En circunstancias normales en un país más desarrollado este supuesto es adecuado, no es poco razonable. Veamos un ejemplo.
Si una perfumería francesa le vende al crédito en dólares a un distribuidor estadounidense, entonces es razonable suponer que una variación fuerte del tipo de cambio del dólar sobre el euro no afectará en absoluto la capacidad de pago del distribuidor. Por eso es correcto concluir que la perfumería no enfrenta riesgo cambiario si la cuenta por cobrar en dólares se compensa con el préstamo bancario que solicitó en dólares.
Lo mismo sucedería con una automotriz japonesa que vende sus autos en dólares a los distribuidores estadounidenses. De hecho, la automotriz debiera pedir créditos en dólares y no en yenes con la finalidad de no enfrentar riesgo cambiario alguno. El riesgo que enfrenta el cobro de dólares a distribuidores estadounidenses es el mismo que enfrentaría el cobro de yenes a distribuidores japoneses: riesgo de crédito.
En cambio, no se puede decir lo mismo de una inmobiliaria peruana que vende casas o departamentos en dólares para cubrirse del riesgo cambiario por haber aceptado de su banco un crédito en dólares.
Los activos de esta inmobiliaria (cuentas por cobrar en dólares a deudores peruanos) no son, ni de lejos, un sustituto cercano para sus pasivos (préstamos bancarios en dólares). Si el tipo de cambio varía en forma adversa y sostenida, con toda certeza tendrá problemas para cobrar, y viceversa. Es decir, el riesgo de crédito de cada deudor peruano depende además del riesgo cambiario al que está expuesto: riesgo de crédito derivado del riesgo cambiario.
El segundo supuesto básico es que todos los otros enfoques del riesgo cambiario están adecuadamente gestionados o, aún si no lo estuvieran, sus impactos son poco importantes. Otra vez, en circunstancias normales en economías más desarrolladas, este supuesto es adecuado, no es poco razonable.
Las empresas que suelen enfrentar el riesgo cambiario en dichos países suelen ser empresas muy grandes, con negocios internacionales o de comercio exterior, para las que el riesgo cambiario es parte fundamental de su propio giro de negocio. Además, al estar en negocio con varios países, constantemente pueden estar arbitrando activamente las mejores condiciones financieras y de cobertura, obteniendo un beneficio adicional.
Por el contrario, no se puede decir lo mismo de los negocios medianos o pequeños ubicados en países menos desarrollados y con economías pequeñas en donde no es necesario ser una transnacional para estar obligado a exponerse todos los otros enfoques del riesgo cambiario. Inclusive el enfrentarlos profesionalmente muchas veces resulta menos competitivo por la falta de economías de escala.
El dilema para los negocios en países altamente dolarizados es, pues, hacerse menos eficiente aumentando el margen para enfrentar los sobre costos cambiarios no gestionados o hacerse competitivamente más riesgoso y aumentar la probabilidad de quiebra ante la primera falla de cálculo.
Por esta razón las metodologías de evaluación de no pocos bancos e inversionistas, e inclusive de algunas de las agencias calificadoras de riesgo, no resultan lo suficientemente exhaustivas para contemplar, en su real dimensión, el riesgo cambiario en países con economías pequeñas y menos desarrollados.
Y si las metodologías tienen deficiencias, las conclusiones que se obtengan a partir de los resultados de tales metodologías, evidentemente, ¡serán incorrectas!
De ahí que resulta poco responsable afirmar que sólo el 15% del total de créditos bancarios en el Perú enfrenta riesgo cambiario, cuando todavía más de un 50% está en moneda extranjera y menos del 10% corresponde a créditos de comercio exterior. Menos aún si se considera que hasta ahora no se ha establecido un robusto sistema de provisiones o ni de requerimiento de capital para los créditos que presentan esta mayor vulnerabilidad.
Etiquetas: Dolarización, Supervisión bancaria, Tipo de cambio